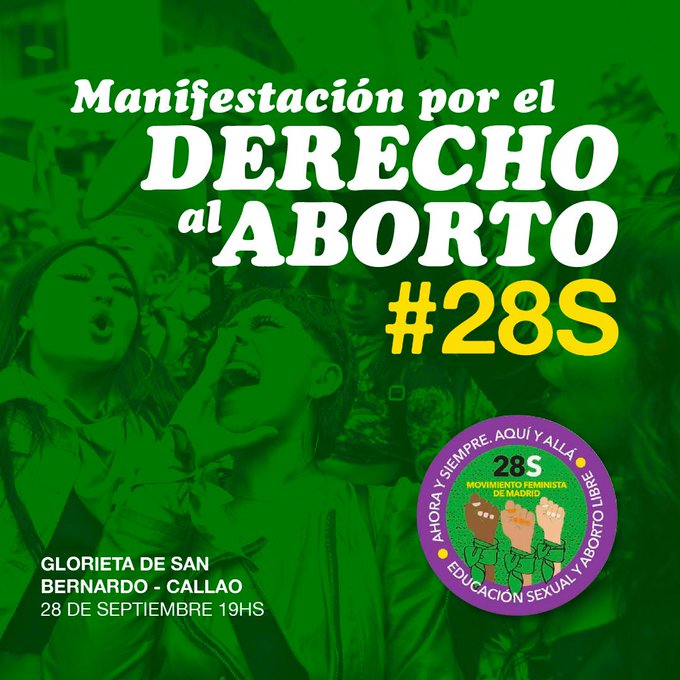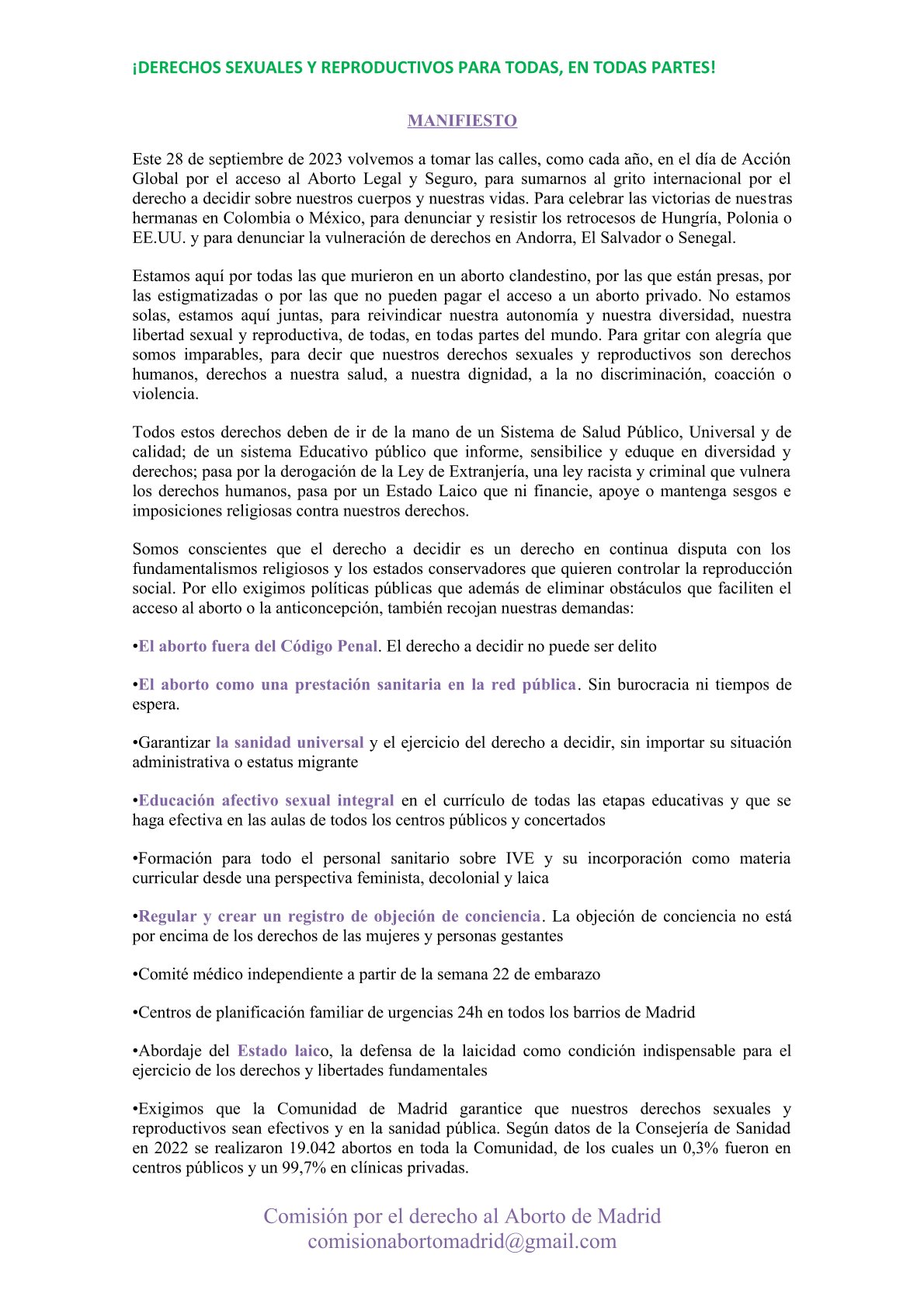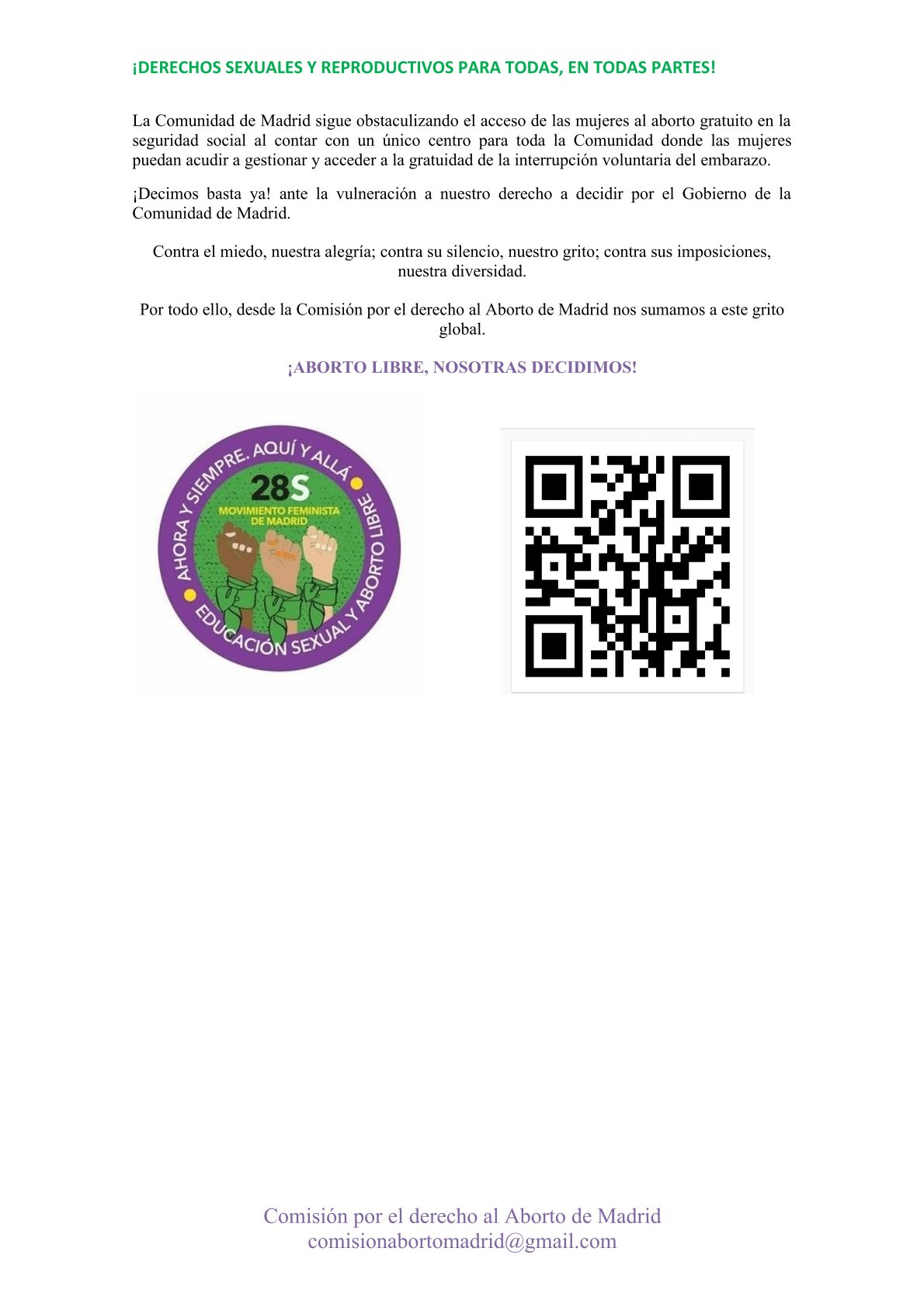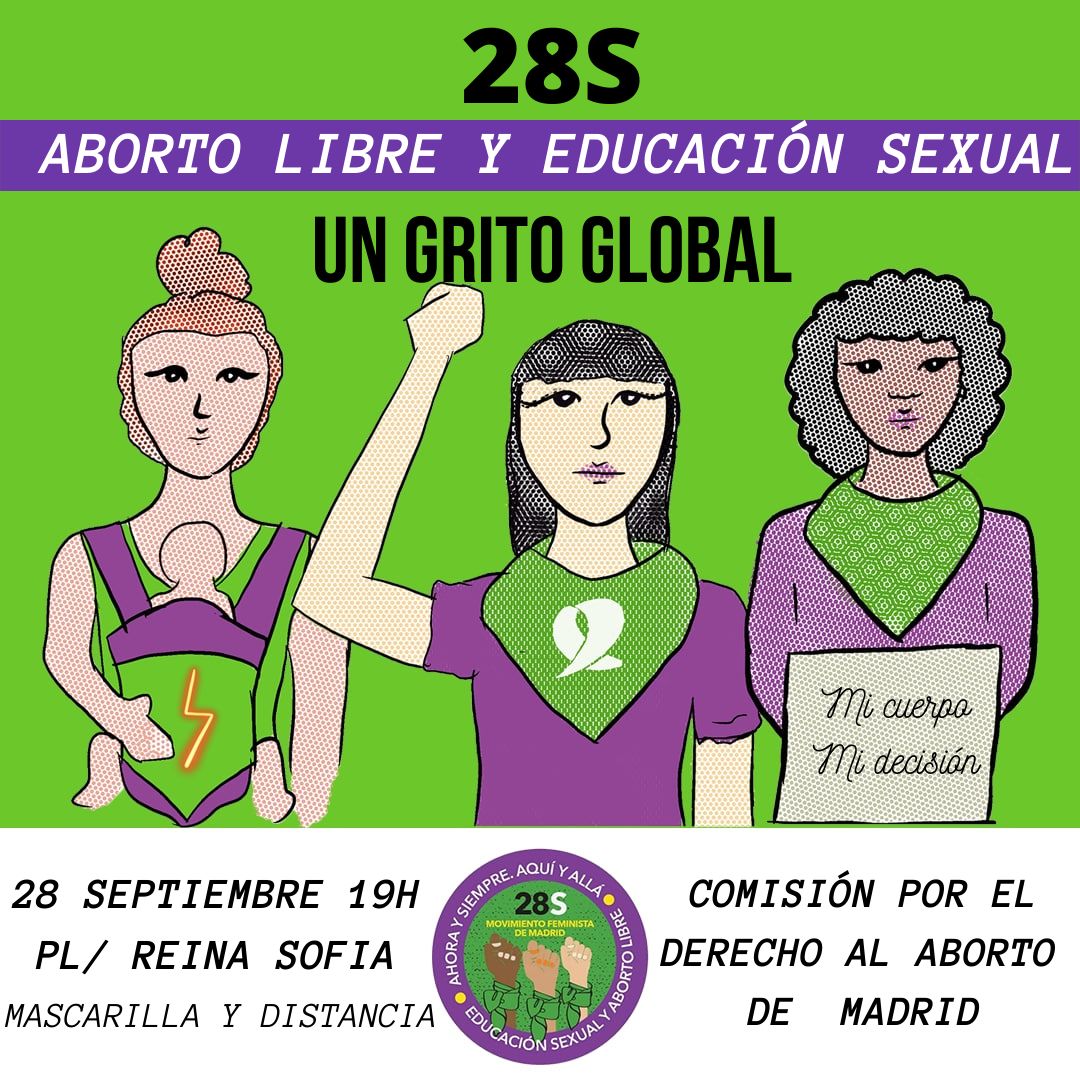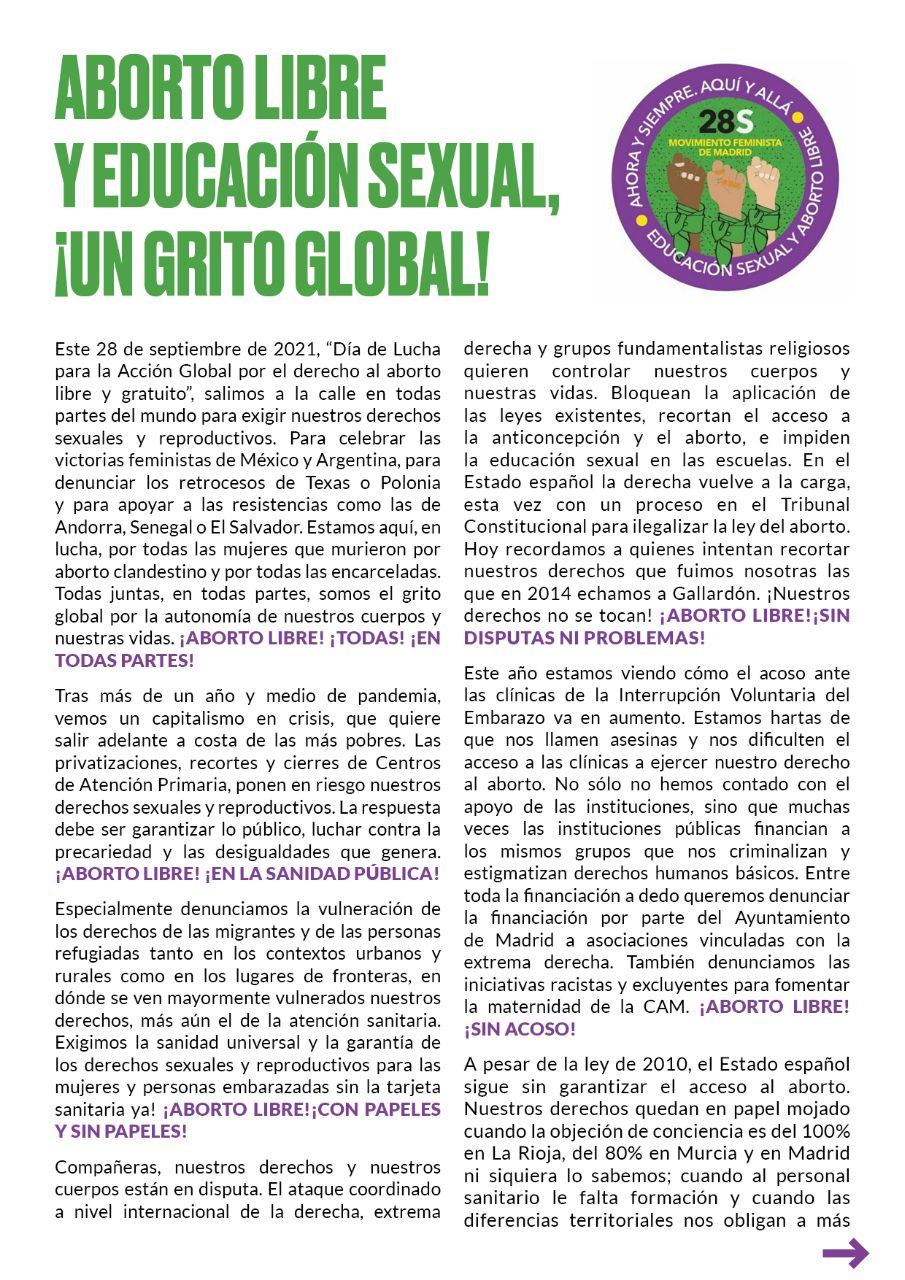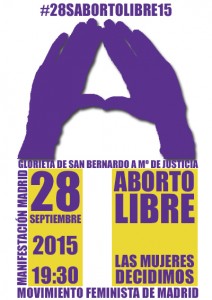Categoría: Sin categoría
ABORTO LIBRE Y EDUCACIÓN SEXUAL. UN GRITO GLOBAL 28 setiembre 2021
El 28 de Setiembre de 2021, se realizara una concentración y performance en el día de Acción Global por la Despenalización del Aborto.
ABORTO LIBRE Y EDUCACIÓN SEXUAL. UN GRITO GLOBAL
La defensa de los derechos sexuales y reproductivos aquí, como en otros lugares del mundo, nos hace salir a las calles a millones de mujeres el próximo martes 28 de Septiembre, hermanadas por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y una educación sexual de calidad.
Un grito global para decidir sobre nuestros cuerpos y vidas
SUMATE y visibilicemos en las calles nuestra lucha global.
Plaza Reina Sofía
28 de Septiembre de 2021
19.00h Madrid
Recuerda mantener distancia de seguridad y traer mascarilla
#ComisionAbortoMadrid
La Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid ha realizado un documento con las siguientes propuestas a incluir en la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo y educación afectivo sexual.
Dentro del movimiento feminista de Madrid vemos necesario y urgente realizar una serie de mejoras y cambios en la actual normativa que garanticen los derechos fundamentales de las mujeres y personas gestantes en el ámbito de la salud sexual y reproductiva establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), regular las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establecer las correspondientes obligaciones de los poderes públicos.
La normativa actual no garantiza el derecho a decidir. Desde la Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid, conocedoras de los protocolos sanitarios y el acoso que sufren las mujeres al acudir a las clínicas que realizan abortos, vemos de imperiosa necesidad llevar a cabo las siguientes propuestas dentro de una nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo y educación afectivo sexual.
Ayuso contra la infancia
La Comunidad de Madrid rescinde los convenios con los ayuntamientos para la financiación de escuelas infantiles durante el estado de alarma. Un paso más en el desmantelamiento de la educación pública.
El 17 de abril la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) comunicó a los ayuntamientos la rescisión de los convenios para sostener la financiación de las Escuelas Infantiles y Casas de Niños. Esta suspensión será de aplicación mientras dure el estado de alarma provocado por la actual crisis sanitaria. La decisión, tomada por sorpresa y de forma unilateral, se anuncia a tan solo un mes de la suspensión de los contratos con los Centros de Educación Infantil cuya gestión es privada.
Niños públicas, gestionadas por los ayuntamientos, retirándoles la financiación que por ley la Consejería de Educación debería prestar. Esta dejación de funciones por parte de la Comunidad afectará a cientos de trabajadoras y trabajadores que durante estas semanas han seguido cumpliendo con su labor docente, como el resto de enseñantes, atendiendo a las familias online o telefónicamente, proporcionando criterios y pautas educativas, apoyando en el establecimiento de rutinas, elaborando videos para utilizarlos como material didáctico y celebrando claustros para diseñar o evaluar planes de centro, pues el trabajo educativo que se desempeña en estos espacios tiene un carácter integral y no atiende solamente el ámbito asistencial.
El abandono de las competencias educativas, que por ley corresponden a la Comunidad, supone una dejación de funciones sin precedentes que va a afectar a más de 500 Escuelas Infantiles, más de 8000 profesionales y en torno a 33.000 niñ@s, según datos que aporta CC.OO. Madrid.
La agresión de las políticas neoliberales a la educación infantil tiene una larga historia en la CAM. En 2008 se publicó el Decreto Aguirre. Este supuso un punto de inflexión en la liberalización de la Educación Infantil al abrir las puertas de par en par a la entrada del mercado. Disminuyó los requisitos en cuanto a infraestructuras y las condiciones mínimas de los espacios y erosionó gravemente la calidad educativa aumentando las ratios y reduciendo drásticamente el número de profesionales y su nivel de formación y titulación. Adaptando espacios, amontonando criaturas y reduciendo salarios, la Educación Infantil por fin se convertía en un nicho de negocio suficientemente lucrativo para ser explotado por la iniciativa privada, como así ocurrió.
Ahora nos encontramos ante una nueva ofensiva que no solo supone un profundo trato discriminatorio de esta etapa con respecto a las demás de nuestro sistema educativo, sino que también tendrá graves consecuencias para la infancia, las familias y especialmente para las mujeres en un doble sentido laboral y social.
La CAM anunció para el curso 2019/20 la gratuidad de la etapa 0-3 (BOCM nº86; 11 de abril 2019), una medida aparentemente de carácter social, pero que, en realidad, nacía sin soporte financiero. Hasta ese momento la financiación de las Escuelas Infantiles se dividía en tres partes. Los porcentajes de participación son difíciles de concretar porque dependen de diferentes factores como el número de alumnos o las rentas familiares. Pero podemos estimar que aproximadamente los ayuntamientos aportaban el 21%, las familias el 30% y la Comunidad el 49%. Cabe señalar que la CAM siempre ha impuesto su propia estimación de gastos, que casi nunca se ha correspondido con la de los municipios, lo que ha sido motivo de muchas disputas entre administraciones.En la práctica la contribución de los ayuntamientos ha sido siempre bastante más que el 21%.
El alumnado de las Escuelas Infantiles y Casas de Niños continúa matriculado. Con la rescisión del convenio de financiación, las arcas municipales tendrán que hacerse cargo de la totalidad del gasto para mantenerlas. Por poner un ejemplo, el Ayuntamiento de Móstoles dejará de percibir en torno a 212.000 euros al mes. No sabemos en qué se empleará ese dinero que la CAM va a dejar de aportar, pero no parece que vaya a invertirse en proporcionar comida saludable a las niñas y niños sin recursos, en vez de menús de Telepizza.
La infancia es sin duda la más perjudicada por esta decisión. La educación infantil figura en todas las leyes como la primera etapa del sistema educativo. La psicología infantil ahonda en la importancia que las primeras etapas de la vida tienen en el desarrollo de la persona. Sin embargo, la Consejería de Educación ha decidido ningunear y discriminar esta etapa.Este departamento y la presidenta Ayuso se manifiestan así en contra de la infancia y de la educación, fundamental para el desarrollo emocional, cognitivo y físico de las niñas y los niños, especialmente de quienes tienen necesidades educativas especiales. La educación infantil es un derecho que las instituciones deben proteger y garantizar. No tener esto claro es arremeter contra el desarrollo de la vida misma y negarnos el futuro como sociedad.
Es sabido que las administraciones públicas no pueden realizar ERTEs. ¿Es que Ayuso pretende forzar despidos del personal laboral e interino de las Escuelas Infantiles y Casas de Niños municipales? La educación infantil es un sector casi totalmente feminizado: educadoras, maestras, psicólogas, limpiadoras, pedagogas, cocineras… Pero además también son las mujeres las que más pueden beneficiarse de una red pública de centros de educación infantil, pues sobre ellas recae la responsabilidad social de los cuidados. Hay colectivos especialmente vulnerables como las mujeres migrantes o las que encabezan el 85% de las familias monoparentales. A todas ellas estos centros les permiten resolver el cuidado de sus hijas e hijos, con cierto apoyo institucional, mientras buscan empleo en un mercado de trabajo precario y discriminatorio con las mujeres en general. La CAM con esta decisión también atenta contra los derechos de las mujeres al precarizar notablemente sus condiciones vitales.
Aprovechar el confinamiento de las familias y de las trabajadoras en sus hogares para profundizar en el desmantelamiento de la educación infantil pública refuerza la lógica patriarcal y constituye un acto mezquino y carente de toda empatía humana. Es un movimiento calculado en la escalada neoliberal a la que las políticas públicas del PP nos tiene acostumbradas. ¿Habrá centros de educación infantil públicos a los que volver cuando acabe el confinamiento?
Ana Hernando es maestra de Educación Infantil e integrante de la Asamblea Feminista de Madrid
#Ayusocontralainfancia

¿QUÉ ES LA JUSTICIA FEMINISTA? CHARLA-DEBATE
CHARLA-DEBATE: ¿QUÉ ES LA JUSTICIA FEMINISTA?
Con la participación de Laia Serra, abogada penalista y activista feminista; Violeta Assiego, abogada e investigadora en derechos humanos y vulnerabilidad social y
Justa Montero, Asamblea Feminista de Madrid.
¿Qué es la justicia feminista?¿Qué medidas son necesarias para garantizarla?
¿Cómo se sitúan las mujeres en el centro del proceso sin que haya revictimización?
¿Que papel tiene el Código Penal?
¿Qué significa ser antipunitivista?
¿Qué es la reparación para las mujeres?
Son muchas las preguntas que nos planteamos al abrir el debate sobre la justicia feminista que necesitamos.
A lo largo de los últimos años desde diferentes ámbitos y en distitntos lugares se han realizado importantes esfuerzos para dar respuestas a muchas de estas preguntas.
En este sentido, desde Asamblea Feminista de Madrid, comenzamos el 2020, con el deseo de abordar, profundizar y elaborar propuestas sobre esta importante cuestión
y para ello presentamos una mesa redonda, para charlar y debatir, con el titulo: ¿Qué es la JUSTICIA FEMINISTA?
https://www.facebook.com/events/506315076757843/
Marcha estatal contra las violencias machistas
Manifestación aborto libre 2015
Asamblea Feminista de Madrid: una lucha diaria
Juntas y revueltas, artículo de Justa Montero (Asamblea Feminista de Madrid)
Justa Montero, de la Asamblea Feminista de Madrid, escribe el artículo titulado «Juntas y revueltas» para el blog Otras miradas del diario Público. En este explica, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, las desigualdades que sufren hoy en día las mujeres en España, en cuanto a derechos sexuales y reproductivos, violencia y el ámbito laboral.
Reproducimos el artículo a continuación:
Justa Montero
Miembro de Asamblea Feminista
El 8 de marzo las mujeres tomamos las calles en barrios, pueblos y ciudades. No es el único día del año que sucede, ni mucho menos. Si no estuviera precedido por estas reivindicaciones, el 8 de marzo no tendría fuerza ni expresaría la vitalidad y creatividad de todo un movimiento que se indigna, denuncia, hace propuestas y también festeja.
Hace años se hablaba de esta fecha como la del “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”, pero poco tiempo después, desde las filas feministas, se objetó esta denominación por reduccionista. Se adujo que dada la identificación de la categoría “trabajadora” con las mujeres que tenían empleo, suponía invisibilizar la condición de trabajadoras de las mujeres, la inmensa mayoría, que realizan el trabajo doméstico o de cuidados en el hogar. Pero tampoco convencía la referencia a “la mujer”, ya que parecía que trataba a las mujeres como si de un concepto abstracto se tratara, ocultando la diversidad de situaciones. Finalmente reunió más consenso designarlo como “Día Internacional de la Mujer”, y así año tras año se expresan las diversas formas en las que el sexismo golpea la vida de sus vidas. El resultado es un crisol de reivindicaciones y una denuncia común “contra el patriarcado y el capital”.
La relación de las mujeres con el empleo difiere enormemente. Los datos agregados que se utilizan, las tasas de empleo, actividad y paro, por poner un ejemplo, hacen referencia a las mujeres como una categoría homogénea. Pero un análisis en profundidad permite ver esa diversa posición en relación al empleo en función del nivel de ingresos, de la edad, de la pertenencia a alguna etnia o de la situación migratoria. Esto nos permite ver, por ejemplo, que la tasa de paro de las mujeres inmigrantes (con papeles) es 10 puntos superior a la de las mujeres de origen autóctono, o que representan el 60% de las empleadas de hogar, reguladas laboralmente en condiciones particularmente vejatorias.
También difiere la relación con el trabajo de cuidados, responsabilidad asignada a todas las mujeres, que lleva a algunas a tener que abandonar el empleo porque con los recortes de servicios y prestaciones tienen que atender a familiares dependientes en el hogar; y las mujeres que realizan asalariadamente estos trabajos los realizan en condiciones de máxima y progresiva precarización.
Todo ello explica que sigan siendo las mujeres quienes protagonizan mayoritariamente los contratos temporales y a tiempo parcial, modalidad que supone precarización del empleo, del salario y de las prestaciones derivadas, el resultado es la precarización de la propia vida.
Si nos detenemos en los derechos sexuales y reproductivos, nos encontramos con que, por un lado, el Gobierno sigue empeñado en limitar el derecho a decidir de las mujeres. Ahora el ataque va dirigido específicamente a las mujeres jóvenes y a quienes practican sexualidades o tienen identidades no normativas, que van más allá del binarismo impuesto: mujer/varón. Y por otro lado, también quienes desean ser madres encuentran mayores obstáculos. El reciente informe publicado por la OIT no deja lugar a dudas sobre la penalización de la maternidad, y, como muestra, la diferencia salarial de un 5% en función de si la mujer tiene o no hijos.
Y sin ánimo de hacer un repaso general, tampoco la violencia se manifiesta de una única forma. Además de las terribles situaciones de las que se suelen hacer eco los medios de comunicación, también existen las mujeres jóvenes que sufren el acoso en la calle, mujeres inmigrantes que no obtienen el permiso de residencia al no aceptarles la denuncia de agresión o maltrato recibido, las mujeres que están en los centros de internamiento para extranjeros (CIE), que han denunciado acoso y violencia sexual, y las trabajadoras del sexo a las que se les niega, de hecho, la posibilidad de denunciar una violación.
Estos y muchos otros motivos mueven hoy a miles de mujeres a reclamar con urgencia soluciones a estas situaciones que la crisis está llevando a límites insoportables, y a reclamar otro futuro, porque somos mujeres y queremos ser libres.
Fuente: http://blogs.publico.es/otrasmiradas/4160/somos-mujeres-y-queremos-ser-libres/